El monopolio chino sobre elementos esenciales como el lutecio o el itrio enfrenta a Washington con su propio talón de Aquiles: los chips. Lo que empezó como una guerra comercial ya es una lucha por la supremacía tecnológica planetaria.
Hay guerras que no se libran con tanques, sino con átomos. En esta nueva era de rivalidad global, los minerales que hace unas décadas apenas interesaban a nadie —el lutecio, el samario, el itrio o el disprosio— se han convertido en piezas centrales de un tablero geopolítico que enfrenta, otra vez, a dos superpotencias: Estados Unidos y China.
La batalla ya no pasa por el petróleo ni por el oro. Se libra en los laboratorios, en los puertos, en las fábricas de chips y en los desiertos donde se extraen las llamadas tierras raras: 17 elementos químicos esenciales para fabricar desde misiles hasta teléfonos inteligentes.
El nuevo mapa del poder mineral
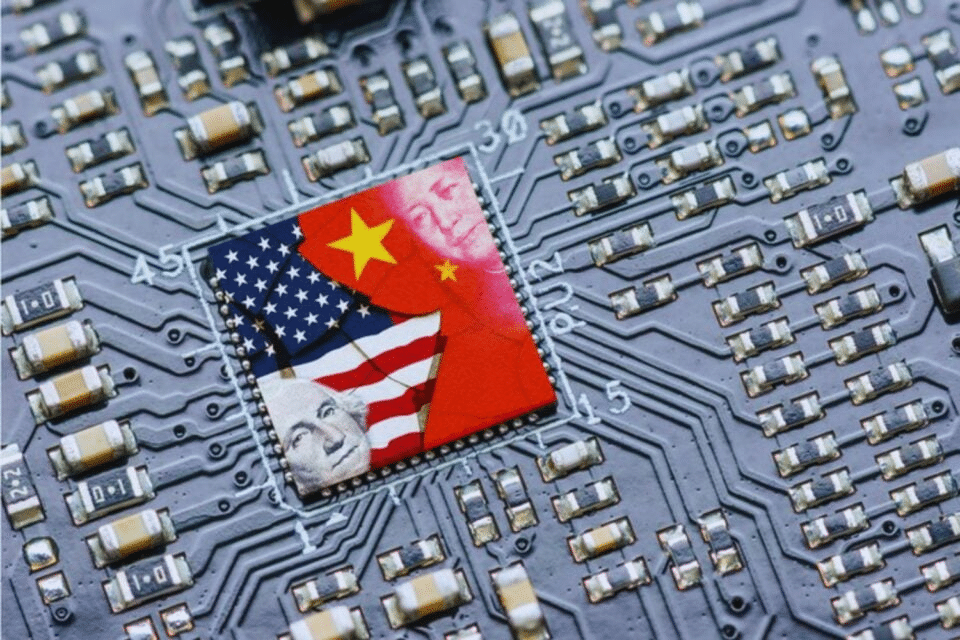
Explica Niall Ferguson en El Mundo que en la superficie, esta guerra parece técnica. Pero detrás de cada elemento hay un símbolo de dependencia. China controla casi el 90 % de la producción y refinado mundial de tierras raras, un monopolio silencioso que alimenta sus fábricas, su industria armamentista y su influencia diplomática.
Estados Unidos, por su parte, sigue dominando los chips de alta gama y la tecnología que los produce, aunque buena parte de esa fabricación se concentra en Taiwán, una isla que Pekín considera suya. Esa tensión —minerales contra microchips— define la guerra invisible del siglo XXI.
Un solo avión F-35 necesita más de 400 kilos de estos elementos. Un submarino de ataque estadounidense de la clase Virginia, más de 4.000. Sin ellos, no hay imanes para motores eléctricos, ni catalizadores, ni sensores, ni la fibra óptica que conecta internet.
Por eso, cuando China anunció en 2025 que regularía la exportación de varios de estos materiales estratégicos, las alarmas sonaron en Washington, Bruselas y Tokio. Era más que una medida comercial: una demostración de poder, una advertencia.
El contraataque del silicio
La respuesta estadounidense fue inmediata. Si China aprieta el cuello del mercado mineral, EE. UU. bloquea el oxígeno digital. Desde 2018, primero bajo Donald Trump y luego con Joe Biden, Washington impuso controles a la exportación de chips avanzados, software de diseño y maquinaria de litografía. Cualquier empresa que los utilice debe elegir: o comercia con China, o conserva acceso a la tecnología estadounidense.
El resultado ha sido un bloqueo industrial de precisión quirúrgica. Huawei, por ejemplo, aún no puede replicar los chips más sofisticados que alimentan los modelos de inteligencia artificial occidentales. En paralelo, Nvidia, la gran triunfadora del boom de la IA, produce sus GPU en TSMC, Taiwán: otro punto crítico del tablero global.
En este contexto, el poder del silicio es tan decisivo como el del samario o el disprosio. Las sanciones, los aranceles y las licencias ya no son solo herramientas económicas: son las nuevas armas de disuasión.
El riesgo de la interdependencia
Durante décadas, la globalización fue una promesa de equilibrio. China producía, Occidente consumía, y ambos se necesitaban. Hoy, esa interdependencia se ha convertido en una arma de doble filo. Si Pekín corta el suministro de minerales, Estados Unidos puede paralizar su acceso a chips, motores o reactores. Si Washington endurece los controles, China amenaza con cerrar el grifo de los componentes químicos que alimentan la industria farmacéutica o la automoción.
Ambos países están atrapados en una paradoja: dependen el uno del otro para mantener vivo el sistema que ahora quieren dominar. Los economistas la llaman “Chimerica”: la fusión simbiótica entre China y Estados Unidos. Lo que fue una alianza económica ahora se ha transformado en una trinchera económica.
Europa, el eslabón más débil

En medio de este pulso, Europa parece atrapada entre dos gigantes. La Unión Europea importa casi la mitad de sus tierras raras desde China y otro 28 % desde Rusia. Al mismo tiempo, depende de los chips estadounidenses para su industria tecnológica.
Cualquier tensión entre ambos bloques deja al Viejo Continente en una posición vulnerable. Bruselas habla de “reducir riesgos” con Pekín, pero su dependencia estructural sigue siendo evidente. Y mientras tanto, el Reino Unido enfrenta presiones diplomáticas directas: acusaciones de espionaje, retrasos en la aprobación de proyectos chinos y un debate interno sobre hasta qué punto conviene desafiar al Partido Comunista.
Los Países Bajos, en cambio, han dado una señal clara. En 2025, el gobierno neerlandés intervino la compañía de semiconductores Nexperia, controlada por una matriz china, para evitar la transferencia de tecnología sensible. Fue un mensaje doble: a Pekín, de advertencia; a Washington, de lealtad.
El tablero de los “puntos críticos”
Históricamente, las guerras se libraban en los estrechos de Suez o de Malaca, en los pasos marítimos que controlaban el comercio mundial. Hoy los nuevos puntos críticos estratégicos son invisibles: chips, materiales, códigos, minerales. Cada superpotencia busca dominar su propio cuello de botella:
China, con las tierras raras y los productos químicos; Estados Unidos, con los chips, el software y los motores de aviación.
El equilibrio es tan frágil que un movimiento en falso podría desatar una crisis global de suministros. Y, como recuerda el historiador Niall Ferguson, cuando los Estados autoritarios sienten que pierden la guerra económica, la historia demuestra que suelen recurrir a la fuerza.
Polvo, metal y silicio: el nuevo lenguaje del poder
La guerra económica de 2025 no tiene frentes visibles, pero redefine las jerarquías del planeta. La fuerza ya no se mide en divisiones militares, sino en toneladas de disprosio o en teraflops de procesamiento IA. El gran riesgo es que la economía mundial, tejida durante medio siglo sobre la cooperación, acabe fragmentada en bloques rivales: un Occidente digital y una Eurasia metalúrgica.
Entre ambos, millones de productos —desde una turbina eólica hasta un simple smartphone— dependen de un equilibrio que podría romperse en cualquier momento.
Porque esta vez, la guerra fría no se libra con misiles. Se libra con átomos y algoritmos. Y en el silencio entre un chip y un imán, se juega el futuro de la civilización tecnológica.